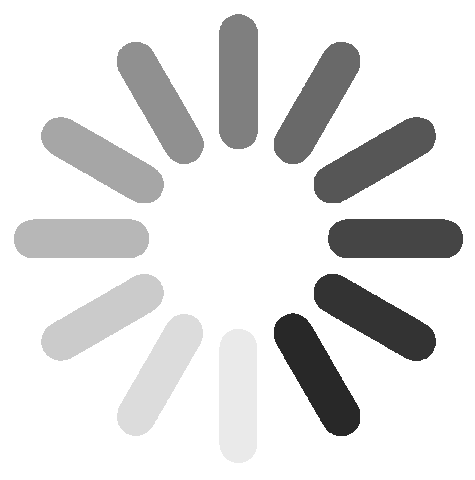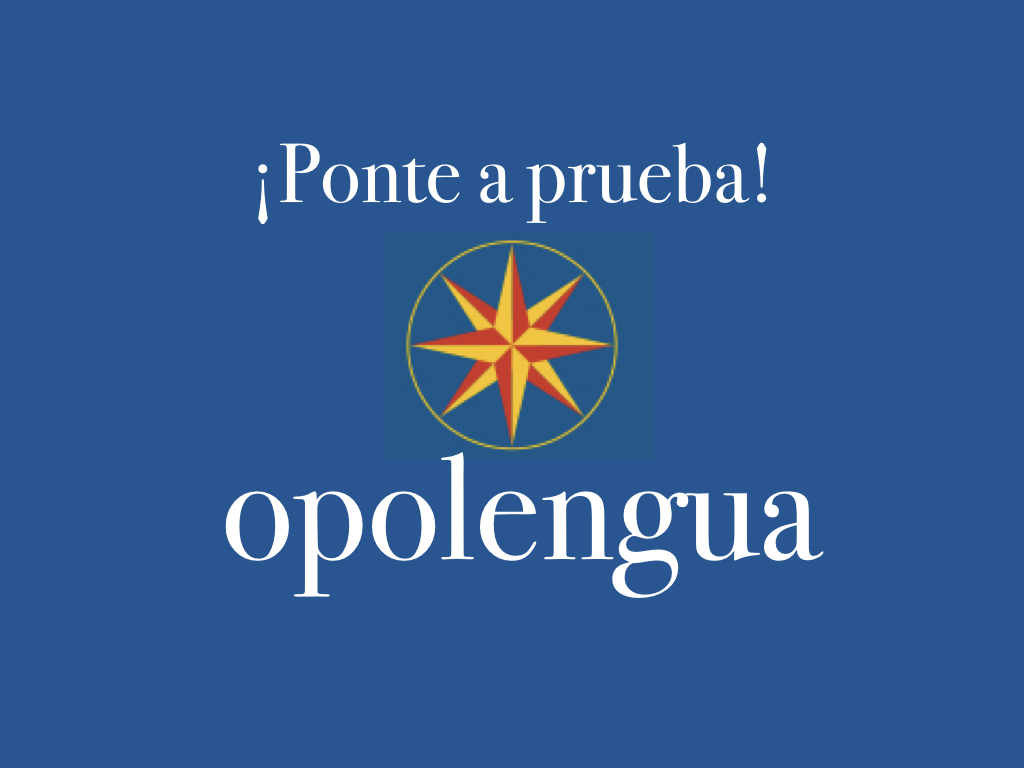Un nuevo viernes volvemos con nuestro reto “¡Ponte a prueba!”, el acertijo con el que acompañamos en su preparación a las personas que preparan la siempre temida prueba del comentario de las oposiciones de Lengua Castellana y Literatura.
Y hoy traemos una obra de las que se leen con enorme placer. Yo la descubrí en la universidad, de la mano de Francisco Caudet y fue una experiencia inolvidable. Luego la he leído otras dos veces y me apresto a hacerlo este año por cuarta vez. Cuando nos encontramos con una obra así, es bueno no solo reconocerla y ponerle nombre y autoría, género y época, sino demostrar el dominio de la misma situando funcionalmente el fragmento. Ese es el pleno que, sin duda, todos buscamos y servirá para mostrar al tribunal nuestro dominio sobre la oba. Pero en las oposiciones, como en la vida, todo es relativo y para hacer un gran comentario no es imprescindible saber esto, sino comprender bien el texto, reconocer sus rasgos característicos y expresarse con brillantez.
Como siempre, podemos participar poniendo un comentario en la página de Facebook de www.opolengua.com hasta la noche del domingo . Nosotros daremos la solución del reto junto con los acertantes el lunes.
Y nada más. Nuestro recuerdo a las víctimas de la pandemia y a sus familiares. Saludos y ánimo.
Se subía la cuesta a buen paso. La percalina de que iba forrado el féretro miserable se había abierto por dos o tres lados; se veía la carne blanca de la madera, que chorreaba el agua. Los que conducían el cadáver le zarandeaban. La fatiga y cierta superstición inconsciente les había hecho perder gran parte del respeto que merecía el difunto. Todos los hachones se habían apagado y chorreaban agua en vez de cera. Se hablaba alto en las filas.
-¡De prisa, de prisa! se oía a cada paso.
Algunos se permitían decir chistes alusivos a la tormenta. En el duelo había más circunspección, pero todos convenían en la necesidad de apretar el paso.
Aquel furor de los elementos despertó muchas preocupaciones taciturnas.
Don Pompeyo llevaba los pies encharcados, y era sabido que la humedad le hacía mucho daño, le ponía nervioso y con esto se le achicaba el ánimo.
-No hay Dios, es claro, iba pensando, pero si le hubiera, podría creerse que nos está dando azotes con estos diablos de aguaceros.
Llegaron a lo alto, a la cima de aquella loma. La tapia del cementerio se destacaba en la claridad plomiza del cielo como una faja negra del horizonte. No se veía nada distintamente. Los cipreses, detrás de la tapia, se balanceaban, parecían fantasmas que se hablaban al oído, tramando algo contra los atrevidos que se acercaban a turbar la paz del camposanto.
En la puerta se detuvo el cortejo. Hubo algunas dificultades para entrar. Se habían olvidado ciertos pormenores y la mala fe del enterrador -tal vez la del capellán también- ponía obstáculos reglamentarios.
-¡A ver, dónde está Foja! -gritó don Pompeyo, que no se encontraba con ánimo para dar otra batalla al obscurantismo clerical.
Foja no estaba allí. Nadie le había visto en el duelo.
Don Pompeyo sintió el ánimo desfallecer. «Estoy solo; ese capitán Araña me ha dejado solo».
Sacó fuerzas de flaqueza, y ayudado por la indignación general, se impuso. El cortejo entró en el cementerio, pero no por la puerta principal, sino por una especie de brecha abierta en la tapia del corralón inmundo, estrecho y lleno de ortigas y escajos en que se enterraba a los que morían fuera de la Iglesia católica. Eran muy pocos. El enterrador actual sólo recordaba tres o cuatro entierros así.
El duelo se despidió sin ceremonia; a latigazos lo despedía el viento con disciplinas de agua helada.