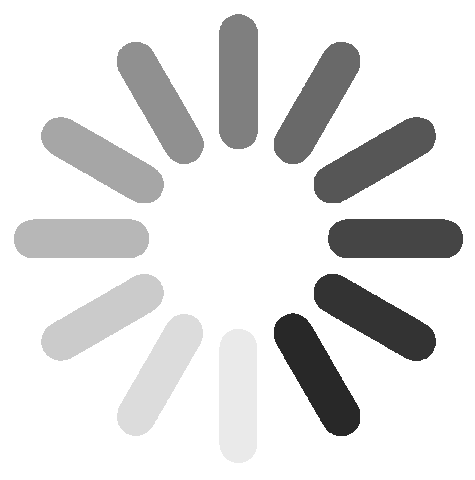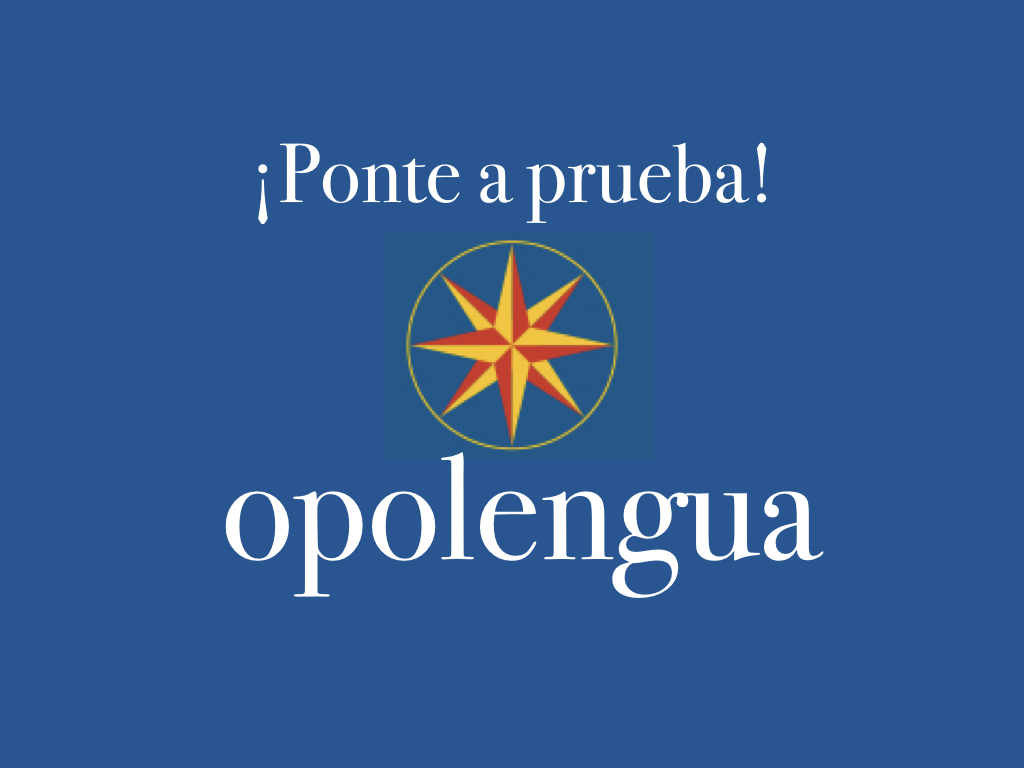Como cada lunes traemos la solución nuestro “¡Ponte a prueba!”, el reto con el que pretendemos ayudar de forma amena a las personas que preparan la prueba del comentario de las oposiciones de Lengua Castellana y Literatura.
Y decíamos el viernes que es bueno identificar una obra, pero todavía es mejor indicar a qué parte de la misma pertenece el fragmento elegido por el tribunal, pues eso demuestra nuestro dominio y conocimiento profundo de la misma. Siendo esta una prueba que detecta a nuestra competencia literaria y estando formados los tribunales por algunas personas a las que la literatura les entusiasma, existe una corriente de simpatía entre quienes nos corrigen y nosotros si somos capaces de demostrar nuestro nivel como lectores.
La obra elegida el viernes es para mí, sin lugar a dudas, la mejor novela escrita en lengua española en todo el siglo XIX. Es la obra que demuestra que no hace falta escribir ni cien, ni veinte, ni dos novelas, para pasar a la inmortalidad. Un monumento literario que incorporaba a nuestra literatura las más novedosas técnicas narrativas de entonces y un friso impagable que disecciona la sociedad de la Restauración en una ciudad de provincias (como se decía hasta hace poco). Una novela de esas que deseamos que no acaben nunca.
Efectivamente se trataba, tal y como señalaba Josega Real, de una obra realista del XIX y más en concreto, como reconocieron Angie de Pineda, Sandra Céspedes, Mercedes Mateos y José Manuel Serrano Valero. En esta ocasión, el pleno lo hace Sara Piélagos Martín, que nos indica que el pasaje se corresponde con el impresionante entierro (y literariamente magnífico, como indica Mercedes Mateos) de don Santos Barinaga, víctima de todos, en un ejercicio de ecuanimidad social y literaria y sensibilidad vital al alcance de pocos escritores. Una novela enorme, en todos los sentidos.
En fin, se trataba de un fragmento del capítulo XXII de La Regenta (1884) del crítico literario Leopoldo Alas “Clarín” (1852-1901). Así pues, nuestra enhorabuena a los acertantes y nuestro deseo de que tengan la misma fortuna el Día D.
Y nada más por hoy. Nos despedimos hasta el miércoles, en que volveremos con nuestra entrada de análisis. Nuestro recuerdo a las víctimas de la pandemia y a sus familiares. Saludos y ánimo.
Se subía la cuesta a buen paso. La percalina de que iba forrado el féretro miserable se había abierto por dos o tres lados; se veía la carne blanca de la madera, que chorreaba el agua. Los que conducían el cadáver le zarandeaban. La fatiga y cierta superstición inconsciente les había hecho perder gran parte del respeto que merecía el difunto. Todos los hachones se habían apagado y chorreaban agua en vez de cera. Se hablaba alto en las filas.
-¡De prisa, de prisa! se oía a cada paso.
Algunos se permitían decir chistes alusivos a la tormenta. En el duelo había más circunspección, pero todos convenían en la necesidad de apretar el paso.
Aquel furor de los elementos despertó muchas preocupaciones taciturnas.
Don Pompeyo llevaba los pies encharcados, y era sabido que la humedad le hacía mucho daño, le ponía nervioso y con esto se le achicaba el ánimo.
-No hay Dios, es claro, iba pensando, pero si le hubiera, podría creerse que nos está dando azotes con estos diablos de aguaceros.
Llegaron a lo alto, a la cima de aquella loma. La tapia del cementerio se destacaba en la claridad plomiza del cielo como una faja negra del horizonte. No se veía nada distintamente. Los cipreses, detrás de la tapia, se balanceaban, parecían fantasmas que se hablaban al oído, tramando algo contra los atrevidos que se acercaban a turbar la paz del camposanto.
En la puerta se detuvo el cortejo. Hubo algunas dificultades para entrar. Se habían olvidado ciertos pormenores y la mala fe del enterrador -tal vez la del capellán también- ponía obstáculos reglamentarios.
-¡A ver, dónde está Foja! -gritó don Pompeyo, que no se encontraba con ánimo para dar otra batalla al obscurantismo clerical.
Foja no estaba allí. Nadie le había visto en el duelo.
Don Pompeyo sintió el ánimo desfallecer. «Estoy solo; ese capitán Araña me ha dejado solo».
Sacó fuerzas de flaqueza, y ayudado por la indignación general, se impuso. El cortejo entró en el cementerio, pero no por la puerta principal, sino por una especie de brecha abierta en la tapia del corralón inmundo, estrecho y lleno de ortigas y escajos en que se enterraba a los que morían fuera de la Iglesia católica. Eran muy pocos. El enterrador actual sólo recordaba tres o cuatro entierros así.
El duelo se despidió sin ceremonia; a latigazos lo despedía el viento con disciplinas de agua helada.
Don Pompeyo Guimarán salió del cementerio el último. «Era su deber».