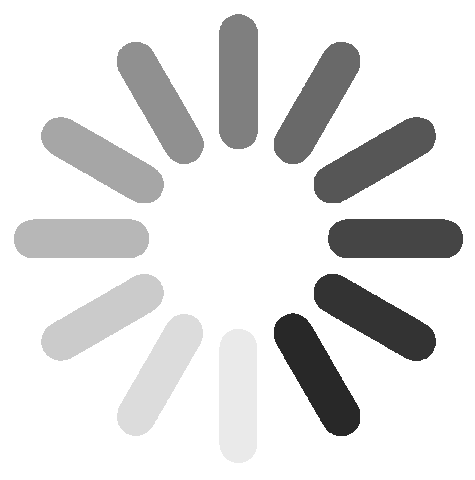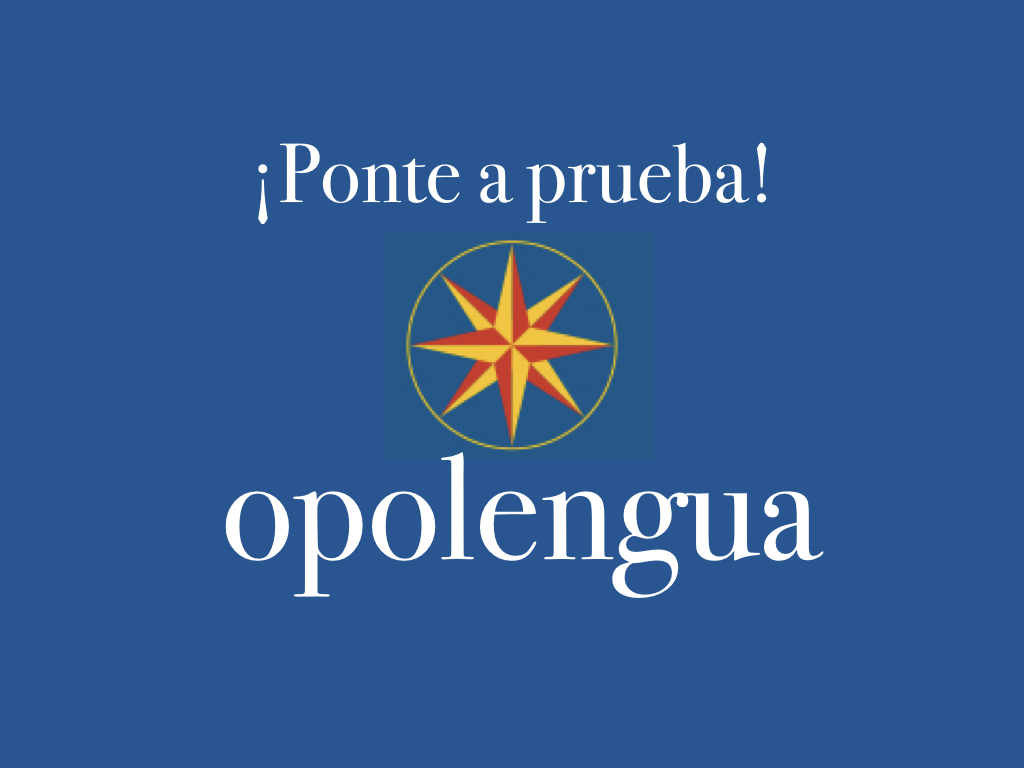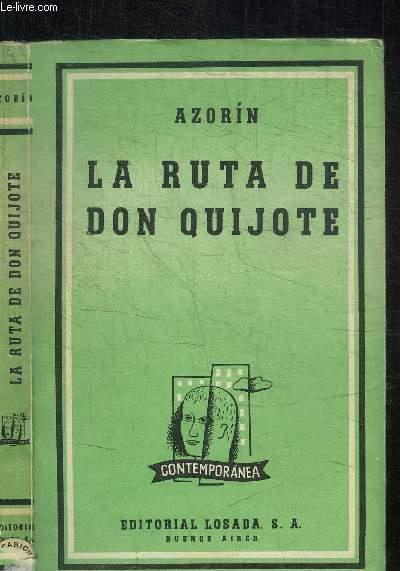Hoy es lunes, día de comienzo de la semana de estudio y también es el día en el que publicamos la solución y la lista de acertantes de nuestro ¡Ponte a prueba!, el amable reto con el que desde hace seis años ofrecemos un banco de pruebas a las nobles y abnegadas personas que preparan la prueba de comentario de texto de las oposiciones de Lengua Castellana y Literatura.
Decíamos el viernes que el texto resultaba interesante pues su autor ya había aparecido en pasadas convocatorias. Y como siempre decimos, lo que ya ha aparecido puede volver a aparecer, así que merecía la pena calibrar nuestra competencia literaria ante un texto así. Y como siempre, nuestros participantes han dado la talla.
Y así, José Manuel Serrano Valero y Adrián Gómez Acosta lo sitúan en el siglo XX. También lo ubica en el siglo XX, aunque precisándolo en una época posterior Isidro Ruiz de Osma. Nathalie Marañón reconoce el movimiento literario y lo razona adecuadamente. Verónica Prezioso y Eva López Santuy se acercan al pleno al citar a su autor y Lydia P García hace pleno al reconocer al autor, la obra y adscribirla a su género. ¡Enhorabuena a todos ellos y ojalá que el día D tengan la misma suerte!
Y es que, efectivamente, se trataba de un fragmento del capítulo II de La ruta de don Quijote (1905) de José Martínez Ruiz, Azorín, (1873-1967), perteneciente a la generación del 98.
Estoy sentado en una vieja y amable casa, que se llama Fonda de la Xantipa; acabo de llegar -¡descubríos!- al pueblo ilustre de Argamasilla de Alba. En la puerta de mi modesto mechinal, allá en Madrid, han resonado esta mañana unos discretos golpecitos; me he levantado súbitamente; he abierto el balcón; aún el cielo estaba negro y las estrellas titileaban sobre la ciudad dormida. Yo me he vestido. Yo he bajado a la calle; un coche pasaba con un ruido lento, rítmico, sonoro. Esta es la hora en que las grandes urbes modernas nos muestran todo lo que tienen de extrañas, de anormales, tal vez de antihumanas. Las calles aparecen desiertas, mudas; parece que durante un momento, después de la agitación del trasnocheo, después de los afanes del día, las casas recogen su espíritu sobre sí mismas, y nos muestran en esta fugaz pausa, antes de que llegue otra vez el inminente tráfago diario, toda la frialdad, la impasibilidad de sus fachadas altas, simétricas, de sus hileras de balcones cerrados, de sus esquinazos y sus ángulos que destacan en un cielo que comienza poco a poco, imperceptiblemente, a clarear en lo alto…
El coche que me lleva corre rápidamente hacia la lejana estación. Ya en el horizonte comienza a surgir un resplandor mate, opaco; las torrecillas metálicas de los cables surgen rígidas; la chimenea de una fábrica deja escapar un humo denso, negro, que va poniendo una tupida gasa ante la claridad que nace por Oriente. Yo llego a la estación. ¿No sentís vosotros una simpatía profunda por las estaciones? Las estaciones, en las grandes ciudades, son lo que primero despierta todas las mañanas, a la vida inexorable y cuotidiana. Y son primero los faroles de los mozos que pasan, cruzan, giran, tornan, marchan de un lado para otro, a ras del suelo, misteriosos, diligentes, sigilosos. Y son luego las carretillas y diablas que comienzan a chirriar y gritar. Y después el estrépito sordo, lejano, de los coches que avanzan. Y luego la ola humana que va entrando por las anchas puertas, y se desparrama, acá y allá, por la inmensa nave. Los redondos focos eléctricos, que han parpadeado toda la noche, acaban de ser apagados; suenan los silbatos agudos de las locomotoras; en el horizonte surgen los resplandores rojizos, nacarados, violetas, áureos, de la aurora. Yo he contemplado este ir y venir, este trajín ruidoso, este despertar de la energía humana. El momento de sacar nuestro billete correspondiente es llegado ya. ¿Cómo he hecho yo una sólida, una sincera amistad -podéis creerlo- con este hombre sencillo, discreto y afable, que está a par de mí, junto a la ventanilla?
-¿Va usted -le he preguntado yo- a Argamasilla de Alba?