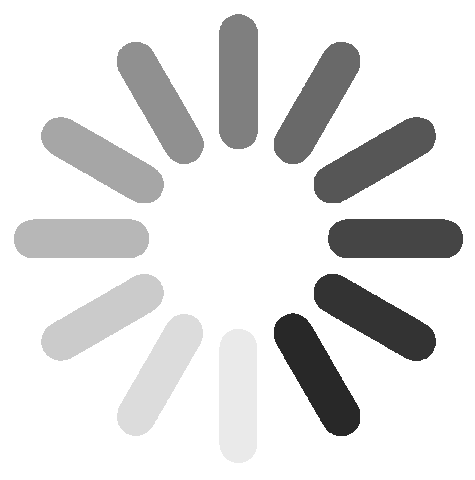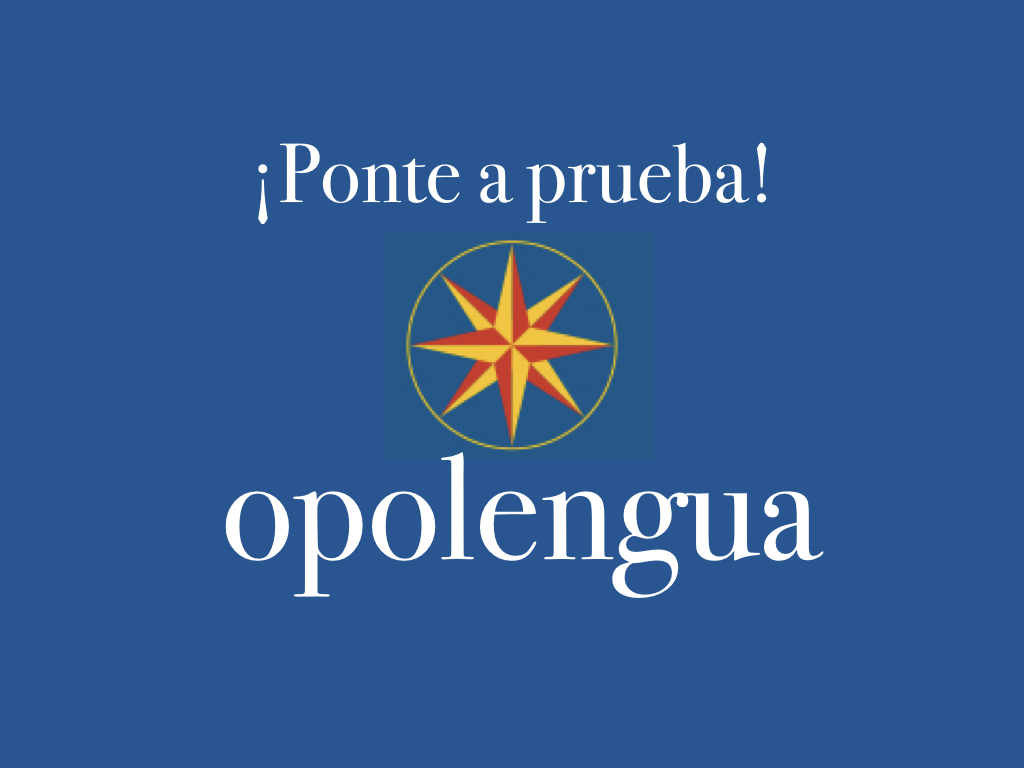En Opolengua planteamos como cada viernes nuestra prueba semanal, con la intención de servir de pasatiempo, reto y prueba de los conocimientos y lecturas que atesoramos y que, por tanto, forman parte de nuestro acervo literario. Como sabemos, en la prueba decisiva y más eliminatoria de las oposiciones de Lengua castellana y literatura, la del comentario, se trata de reconocer y relacionar lecturas ya hechas previamente.
Se trata de acertar autor, obra, época, movimiento y género literario. Quién acierta todas las cuestiones tiene un pleno, pero en muchas ocasiones, no hay nadie en el tribunal que acierte todo, por lo que en textos difíciles, señalar género, época y movimiento pueden ser más que suficientes para realizar un comentario digno y hasta brillante. Pero esta semana, como traemos un texto relativamente sencillo que ya ha aparecido en las oposiciones y en lecturas de los alumnos de bachillerato, el reto puede ampliarse para ser capaces de situar el fragmento dentro de su obra.
Como ya sabéis se participa a través de la página de Opolengua en Facebook y en ella, el lunes por la tarde publicaremos la solución y los nombres de las personas que hayan acertado. Vayamos con él. Feliz fin de semana.
La clase era la antigua capilla del Instituto de San Isidro de cuando éste pertenecía a los jesuitas. Tenía el techo pintado con grandes figuras a estilo de Jordaens; en los ángulos de la escocia, los cuatro evangelistas, y en el centro una porción de figuras y escenas bíblicas. Desde el suelo hasta cerca del techo se levantaba una gradería de madera muy empinada con una escalera central, lo que daba a la clase el aspecto del gallinero de un teatro.
Los estudiantes llenaron los bancos casi hasta arriba; no estaba aún el catedrático, y como había mucha gente alborotadora entre los alumnos, alguno comenzó a dar golpecitos en el suelo con el bastón; otros muchos le imitaron, se produjo una furiosa algarabía.
De pronto se abrió una puertecilla del fondo de la tribuna, y apareció un señor viejo, muy empaquetado, seguido de dos ayudantes jóvenes. Aquella aparición teatral del profesor y de los ayudantes provocó grandes murmullos; alguno de los alumnos más atrevido comenzó a aplaudir, y viendo que el viejo catedrático no sólo no se incomodaba, sino que saludaba como reconocido, aplaudieron aún más.
—Esto es una ridiculez —dijo Hurtado.
—A él no le debe parecer eso —replicó Aracil riéndose—; pero si es tan majadero que le gusta que le aplaudan, le aplaudiremos.
El profesor era un pobre hombre presuntuoso, ridículo. Había estudiado en París y adquirido los gestos y las posturas amaneradas de un francés petulante.
El buen señor comenzó un discurso de salutación a sus alumnos, muy enfático y altisonante, con algunos toques sentimentales: les habló de su maestro Liebig, de su amigo Pasteur, de su camarada Berthelot, de la Ciencia, del microscopio…
Su melena blanca, su bigote engomado, su perilla puntiaguda, que le temblaba al hablar, su voz hueca y solemne le daban el aspecto de un padre severo de drama, y alguno de los estudiantes que encontró este parecido, recitó en voz alta y cavernosa los versos de Don Diego Tenorio cuando entra en la Hostería del Laurel en el drama de Zorrilla:
Que un hombre de mi linaje
descienda a tan ruin mansión.
Los que estaban al lado del recitador irrespetuoso se echaron a reiÍr, y los demás estudiantes miraron al grupo de los alborotadores.
—¿Qué es eso? ¿Qué pasa? —dijo el profesor poniéndose los lentes y acercándose al barandado de la tribuna—. ¿Es que alguno ha perdido la herradura por ahí? Yo suplico a los que están al lado de ese asno que rebuzna con tal perfección que se alejen de él, porque sus coces deben ser mortales de necesidad.
Rieron los estudiantes con gran entusiasmo, el profesor dio por terminada la clase retirándose, haciendo un saludo ceremonioso y los chicos aplaudieron a rabiar.